
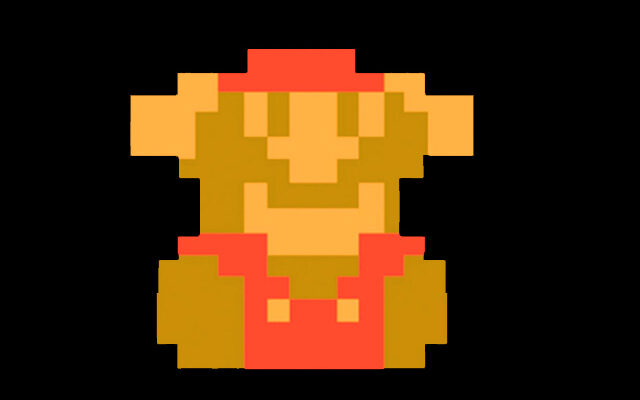
Cuando volví a jugar videojuegos, creí que recordaría por qué me gustaban. Llegué tarde y no lo recordé. En cambio, me encontré con varios cuadros de estrés, enojo, gritos, suspiros con groserías contenidas y unos cuantos espasmos que llevarían tarde o temprano al llanto. Culpaba al pequeño monito que seguía mis órdenes por no saltar a tiempo. Evidentemente la culpa no era de nadie más que de mi aletargado dedo casi jubilado por los tecleos de la jornada laboral. Por suerte, decidí terminar mi carrera de streamer antes de empezarla y ahorrarme la pena de hacer tremendos berrinches frente a algunos espectadores.
Se supone que debería ser divertido. Así lo recordaba o, al menos, así quería recordarlo. Pienso en Joseph Huizinga y en su homo ludens que, aunque análogo, juega por varios motivos: para divertirse, para sentirse en libertad, para olvidarse de la realidad, para ejercitarse, para dominar, para humillar. En fin, era todo eso y nada a la vez. La diversión se esfumó cuando dejé de sentirme libre, pero supongo que la máquina hubiera podido divertirse con mi humillación si tan sólo pudiera procesar sentimientos. Podrá no sentir, pero sí dominar.
Vuelvo a Huizinga al pensar que “todo juego significa algo”, ¿pero era ese videojuego parte de la misma sentencia? ¿Son entonces los videojuegos el desdoblamiento de lo que necesitamos y nos imaginamos? ¿Y qué significa entonces el videojuego y la necesidad de jugarlo? Era evidente que, al principio, no logré divertirme y que, de hecho, me costó trabajo retomar la memoria muscular de mis dedos, así que ya con estas preguntas decidí poner el clásico Super Mario Bros.
Probablemente, el bigotudo fontanero italiano y su franquicia sean lo que la Ilíada y la Odisea son para la literatura occidental, o lo que Mickey Mouse y Disney son para las caricaturas y el consumismo: un símbolo y modelo a seguir (y reproducir por los siglos de los siglos). La primera vez que Mario se presentó como un servicial monito saltarín fue en 1981 y desde entonces dejó marcado su destino: Mario es el obrero-soldado perfecto, el deseo incumplido de los empresarios y el salvaguarda del statu quo. No conforme con su trabajo de proletario, Mario está convencido del poder del Estado, en este caso, la corona del Reino Champiñon, que defiende a salto y salto
por cielo,
tierra
y
mar.
Mario, el héroe de la nación, el soldado perfecto: Mario, el alienado. Como parte importante (por no decir fundamental) de su sociedad, este personaje acepta las horas extras sin una paga fija, salvo unas cuantas monedas que alcanza a recoger mientras trata de sobrevivir a las misiones cotidianas que su corona le encarga.
A todo esto sería importante preguntarnos: ¿Mario contará con seguridad social, seguro de gastos médicos, contrato indefinido, servicios funerarios? Porque el mundo de Mario es hostil y para ganarse la vida debe ir por allí acabando con cuanta alimaña se atraviese en su camino: hongos con zapatos, anfibios que caminan en dos patas, tortugas voladoras y hasta dragones frenéticos. Es decir que Mario no conforme con fomentar el imperialismo, también acaba con la fauna exótica que amenaza los intereses de su princesa.
Seguramente a Mario le incomoda la idea del ocioso, aquel ser fuera del margen, dedicado a vivir y no a correr. Dice Stevenson en su Apología a los ociosos que el ocioso es quien se ha dedicado a cuidar su salud, a venerar las finas artes del saber vivir y andar por la vereda. El ocioso -continúa Stevenson- no es quien no hace nada, sino quien hace muchas actividades que no son aceptadas por los dogmas de la productividad moderna: saber distinguir una buena bebida, saber bajo cuáles árboles es mejor tirarse para descansar o perfeccionar la siempre fascinante habilidad para trazar rutas de paseos. Me pregunto si con tantos empleos (fontanero, tenista, corredor de karts, doctor, atleta olímpico, golfista, basquetbolista) Mario ha tenido la oportunidad de saber cuál ruta hacia su casa tiene la mejor sombra vespertina.
Pero quizá, el peor de los tratos al que he visto sometido al amigable Mario ha sido a la enfermedad de nuestra era moderna: la velocidad. El speedrun es una intensa carrera contra reloj en la cual los jugadores tienen como único objetivo acabar un videojuego completo lo más rápido posible. Cuatro, cinco o hasta seis minutos es lo único que se necesita para pasar a la historia momentánea de los videojuegos y dejar inservible toda esa programación de vastos niveles pixélicamente ordenados.
El 7 de abril del 2021, el jugador conocido como Niftski impuso una nueva marca en el juego más popular del fontanero, Super Mario Bros de 1985: 4 minutos con 54 segundos y 798 milésimas de segundo le tomó llegar hasta el último nivel del juego y coronarse con apenas 5 fotogramas menos que el antiguo campeón Miniland, quien sostenía el récord con 4 minutos, 54 segundos y 914 milésimas de segundo. Una increíble prueba de cómo la gloria puede imponerse por apenas poco menos que un parpadeo.
No logro imaginar el ritmo cardiaco de Mario, quien ya no sólo tiene que cumplir su misión, sino hacerla en un tiempo demencial. Una súper producción digna de cualquier revolución industrial. Así, el juego pasa de ser un mero entretenimiento a una afrenta frenética, el triunfo de la mano sobre el ojo, del reflejo mecanizado. Es la velocidad la que toma el partido en el videojuego: los saltos y disparos han quedado atrás, hay que ser lo suficientemente calculador para poder reaccionar en el pixel exacto, realizar el salto sin errores, sucumbir a la seductora llamada de la velocidad.
Bien lo apunta Vivian Abenshushan en sus “Notas sobre los enfermos de velocidad”: “al fondo de la velocidad acecha la muerte súbita”, una muerte que puede ser considerada vana en el caso de Mario, quien está a un botón reset de volverlo a intentar, pero en nuestro caso, esa seducción puede ser el inicio de una enfermedad terminal. Es la misma Abenshushan quien nos recuerda lo que Thomas de Quincey pensaba de la velocidad: una arma de doble filo que encanta por la ingravidez, la levedad del cuerpo ante la fuerza que eleva y desprende, pero al mismo tiempo es un agente de la tragedia, una bestia que nos controla cuando creemos lo contrario.
*
Tal vez Mario Bros tenga más relación con la vida real de lo que quisiéramos, lo que resulta un poco decepcionante al pensar que durante todas esas horas de juego hemos visto nuestros propios papeles reflejados dentro de la gran maquinita capitalista. Y, por si no fuera suficiente, es desconcertante lo poco que sabemos de la historia de Mario.
Sí, sabemos que es un fontanero italiano, también sabemos que es el principal héroe del reino champiñón y que su principal enemigo es un dragón que pone en riesgo la monarquía de la princesa Peach. Pero si tuviéramos que escribir la biografía de Mario, nos quedaría algo como un currículum donde se enumerarían sus logros y los títulos de sus videojuegos. ¿Qué hay de ese Mario que seguramente va a terapia? ¿Qué hace en sus ratos libres? ¿Acaso tendrá pasatiempos o se dedicará de lleno a ser la herramienta favorita de miles de gamers?
En sus inicios, los videojuegos podían prescindir de una buena historia y ser exitosos. Había un solo objetivo claro: frustrar a los jugadores, distraerlos y acabar con su dinero. No importaba por qué hacíamos correr al monito, sino llevarlo hasta el final. Esa gran deuda de los videojuegos parece quedar atrás si damos un vistazo a lo que se desarrolla hoy en día: tramas complejas, desarrollo de personajes, narrativas elaboradas, historias extrapoladas, finales alternativos y hasta acertijos que han hecho de los videojuegos actuales una experiencia más lúdica y cercana a la literatura.
Esa profundización es, quizá, la principal razón por la que los nuevos gamers son ahora los nuevos lectores y críticos mordaces de una, ¿por qué no decirlo?, “literatura expandida”. Una literatura enfocada en calificar la dificultad de un videojuego como si fueran las estratagemas narrativas de un autor o la calidad de los gráficos al igual que el estilo para escribir. Es así como cada gamer crea su propia lectura y busca satisfacer las necesidades que su mundo necesita.
Aunque, para sorpresa de muchos, es lo narrativo el tema que más le choca a este nuevo lector-jugador: no es cómplice del narrador, ha olvidado el pacto ficcional que tantos años predicó Umberto Eco y reniega de la verosimilitud de las historias, por lo que idea mil y un maneras de mejorar cada aspecto de la obra. Pasa del entretenimiento a la crítica mordaz para terminar en la creatividad sin corona. Es así como en la literatura expandida, lo narrativo, lo literario, pasa a ocupar un segundo plano y sirve sólo como excusa para desenvainar la magistral espada con la que los personajes cortan para siempre los lazos entre autor y lector.
Pero, ¿es en verdad un videojuego lo suficientemente complejo como para desencadenar diversas interpretaciones o lecturas? Tal vez por ello es difícil pensar en los videojuegos como literatura, por la imposibilidad de dialogar con ellos, de salir de los márgenes programados, de ver por debajo y encontrar más posibilidades de lectura. El videojuego, a pesar de su semejanza con un mundo real, no es más que un artificio perfectamente medido, bien milimetrado e incapaz de romper los propios paradigmas a los que está sometido mediante códigos de programación.
Para el videojuego, cada decisión está tomada y el destino se dibuja como una calle de un solo sentido pensada a la manera de Walter Benjamin: sin posibilidad para la subversión, la rebeldía, la reflexión de por qué se hace lo que se hace. No importa cómo se cuente la historia o qué desenlace se escoja, al final todo conduce a una pantalla de game over para que podamos volver a empezar la historia.
Como un Prometeo posmoderno, nuestro monito es en realidad una extensión de nosotros, quienes controlamos esa carrera que es la nuestra, al igual que nuestra caída, nuestra lucha constante con la máquina y la vuelta al inicio. Cargar esa pesada piedra y repetirlo todo desde el principio es nuestra comanda para combatir el game over y entretener a un jugador sin rostro.
Todo esto me recuerda al funesto destino que Miguel de Unamuno escribió para Augusto Pérez de Niebla, quizá el primer arquetipo de personaje jugable. Su existencia carente de propósito llevó a Augusto a conocer a su creador, quien en un ocupado día le dice que si no deja de presionarlo lo borrará de la existencia, pues sólo es un personaje que él controla y escribe. La rebelión de Augusto lo condujo al olvido y demostró lo peligroso que es salir de los márgenes de la ficción. ¿Qué decisión tomaríamos nosotros tras el control si un día cualquiera nuestro personaje quisiera ser algo más? ¿Mostraríamos un complejo de Dios al mantenerlo bajo nuestro control o, por el contrario, le ayudaríamos a escapar de su prisión en la consola? Así pues, el libre albedrío en los videojuegos pareciera un chiste, un comando sin código, un tema del que no vale la pena hablar ni preocuparse porque, ¿qué más querría hacer este monito que ser parte importante de la gran máquina en la que está confinado?
En los últimos días he buscado videojuegos que no tengan una tarea específica o que, en caso de tenerla, pueda retrasarla lo más posible para llevar a mi personaje a dar un paseo, a platicar con los demás personajes programados, a saltar desde un acantilado y hasta a probar su habilidad para nadar en aguas turbulentas. Me he dedicado a conocer su pequeño y limitado mundo y a descubrir los secretos programados que puede albergar. En fin, me he dedicado a corromper a mi personaje, a desviarlo de su verdadero fin para transformarlo en un ocioso, por lo menos durante el rato que mantengo encendida la consola.
Tal vez ese tipo de decisiones nos encaminan a pensar nuevos caminos, a salir del margen aunque la línea guía esté trazada. Si los videojuegos comienzan a expandir sus horizontes hacia otras expresiones como la literatura y el cine, lo más probable es que llegue el día en que disfrutemos de un videojuego-ensayo en el que no tendremos que correr, sino fluir; no tendremos que cumplir misiones, sino reflexionar y discurrir (veamos si en unos años Meta aún lo permite).
Las posibilidades de lo que en videojuegos se le conoce como “mundo abierto”, un modo de juego libre en el que podemos explorar escenarios de grandes dimensiones y decidir qué queremos hacer durante nuestra partida, no se limitarían a lo que dicte el código y podríamos ver, por primera vez y para siempre, que hemos estado en nuestro propio mundo abierto corriendo siempre tras la misma moneda de Mario en busca de una vida. Pero no conviene ponernos histéricos por ahora. Conservemos la calma y disfrutemos nuestro juego, de todos modos seguimos perdiendo.

Lector y peatón. «Yo soy aquel». Dicen que soy el chico al que los golondrinos le laceran las axilas.
A veces escribo sobre lo que me gusta, otras entreno Pokémon.












