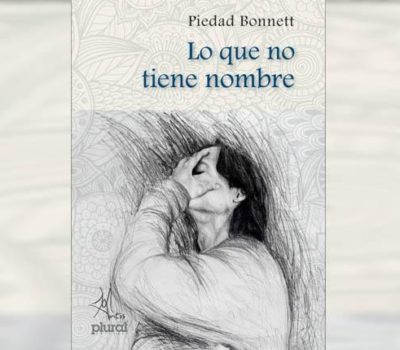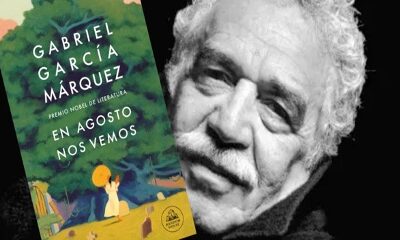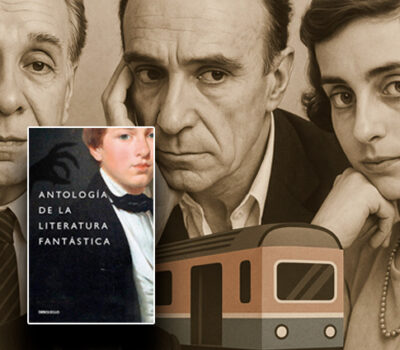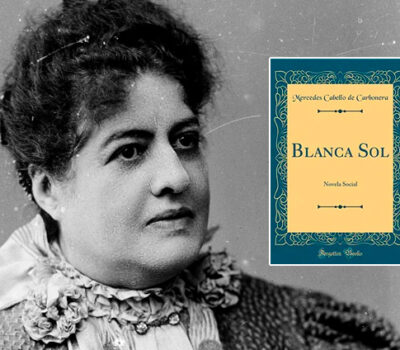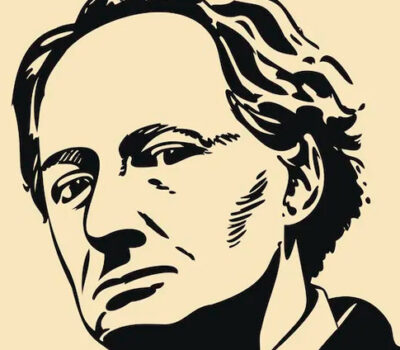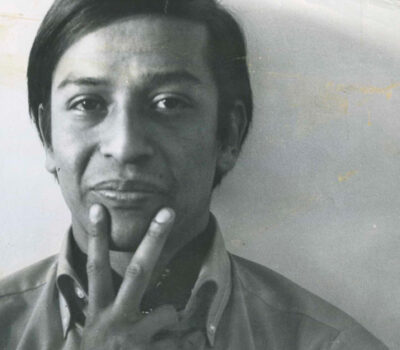«Transportarán un cadáver por exprés», cuento de José Agustín
Gimme shelter,
I’m goin’ to fade away
Mick Jagger y Keith Richards
¿Quién apagó la luz? El mismo que abrió las malditas compuertas, el responsable de este anegamiento de imágenes rotundas con su luminosidad de filo de navaja, el que determinó el experimento: quedarse encerrado sin comer, sin moverse de la cama, bolsas viscosas de cemento para pegar en todas partes, como preservativos desechados, el avión del chemo bien arriba, creciendo como los pelos de su barba erizada, como la mugre y la pestilencia en todo el cuerpo; días cambiantes, rayas sólidas de oscuridad que reptaban en las paredes, qué fantástica pantalla esa pared: todo un espejo. De noche el espejo no reflejaba; del otro lado debía de estar el mundo que llamaban real, porque Ángel se hallaba en un páramo espinoso, tierras secas y rasgadas por infinitas erosiones. Un día el cemento se acabó, el hambre se volvió invencible y él tuvo que salir.
Tuvo la pésima idea de recurrir a un amigo. Le pidió dinero prestado, ¿de veras no has comido nada? ¿Qué estaba diciendo ese tarado? ¿Y por qué, a esas horas, la gente disminuía la luz hasta hacerla casi inservible? Vente, le decía el amigo, y Ángel le veía líneas como trazadas por carbones, como esos absurdos deportistas que se rayan los pómulos; en mi casa te doy de comer hasta que te atragantes. Ángel descubría en él, y le gustaba, una intolerancia que lo quemaba, la necesidad torturante y placentera de triturar pieles, huesos, de chapotear en sangre. Su rostro se había ensombrecido, la rendija de luz en sus ojos era mortecina, y él, otra vez, comenzaba a consumirse en una autocombustión de la que antes había oído hablar sin entender absolutamente nada. En su boca se había formado una espesa masa salivosa, como una yema gris, y se descubrió escupiéndola en la cara de su amigo. ¡Qué gusto le dio! Un vigor extraño lo obligaba a marchar a grandes zancadas, atrás quedaba el rostro anonadado en el ventanal, y ya era de noche, ¡qué oscuro está esto!
Llegó a la casa de huéspedes a pesar de que había caminado sin rumbo, ardiendo, incendiándose, todo el cuerpo un trozo de tierra seca que se desmorona. Jadeaba y sudaba, se regodeaba sintiendo con tanta nitidez los latidos de su corazón y los acomodamientos del agua en su estómago; aquello, su pinche panza, se había convertido en algo informe.
… Corría por un monte muy muy alto, resbaloso, en la noche; iba a la cumbre hacia la luna que se había estacionado: todo era resbaloso allí, y frío, húmedo; se trataba de una pendiente de tierra casi mojada, y la luna en realidad era una boca que sonreía, pero después, mucho después, los labios de la boca giraban, quedaban verticales y eran una vagina: los labios se abrían, chasqueaban; había dientes allá dentro, aceite espeso.
Despertó sobresaltado. Había jurado que la luna lo devoraría machacándolo hasta convertirlo en una pasta amorfa, yema gris, pulpa miserable. Vio la oscuridad del cuarto, y sí: la aridez y la humedad se había trasladado allí. Qué dolorosa realidad: despertar en otro sueño… No, en realidad se trataba de la proximidad de algo…, pero qué. La inminencia. Se puso de pie de un salto y de pronto ya estaba en la calle.
Eran las diez de la noche. En su mente se entreveraban varios cauces de murmullos; de todos ellos en ocasiones destacaba una voz que decía algo muy importante. Ajajá.
Anunciaba, nada menos, aquello que estaba tan próximo. Pero cuando Ángel aguzaba el oído, la voz se ocultaba entre las demás, un mercado bajo el sol calcinante, el crujido seco de algo que no tarda en desplomarse. Se hallaba en el centro, como atestiguaban los faroles y marquesinas; había llovido y las calles eran un espejo del estrépito de luminosidades que impedían leer bien el mensaje. Ángel se detuvo ante un espejo que lo mostraba, y rió al verse. Era una verdadera porquería. Pero de eso se trataba, ¿no? ¡Claro que sí!
El aire había entrado en él; una ráfaga llenó a tal punto los pulmones que Ángel sintió como si hubiera dormido tres días enteros, como si hubiese comido hasta saciarse. Allí estaban, nítidos, los restoranes, los autos, la gente. Era como si él hubiera salido de un agujero viscoso y de pronto recuperara los niveles de su piel, la primera fila del espectáculo. Demasiado movimiento, toda esa gente se desplazaba a la velocidad de los focos intermitentes de los anuncios. Tres muchachas entraron en el campo de su visión; eran tres adolescentes muy morenas, de pelo lacio y recogido, de cuerpos menudos pero bien formados, los pantalones les caían bien a las mexicanas, las tres ostentaban sus deliciosas nalguitas redondas, bien estirada la mezclilla. Ángel casi rió al ver que aquel viejo compañero aletargado rompía su invernar, era notable la fuerza con que su miembro se había erguido, ansioso, y a Ángel le pareció muy apropiado caminar por las calles luminosas, guiños prefabricados, con la verga bien erecta, mientras de nuevo todo se desvanecía en su contorno.
Parpadeó y recuperó el foco. Se hallaba frente a un hotel: la sala de espera se veía perfectamente a través de los inmensos cristales. De una escalinata, en el fondo del fondo, Ángel vio avanzar una visión que le quitó el aliento; sus vellos se erizaron y el pene se estiró aún más, como si él también quisiera ver. Era la mujer más maravillosa que podía existir, cabellos largos en cascada, un vestido largo de tela estridente se adhería al cuerpo que avanzaba con rapidez, peligrosamente; iba tan rápido que seguramente acabaría estrellándose. El pene se estiraba con espasmos dolorosos. La mujer se aproximaba, seguida ahora por un hombre bien vestido; los dos discutían a la mitad del lobby, y Ángel veía que en realidad el vestido de tela brillante, claro, estaba pintado hábilmente en el cuerpo de la mujer, ¿no veía ya, con toda claridad, los pequeños montículos de los pezones, con todo y aureolas de surcos suaves?, ¿y la verde espuma del pubis?, ¿y la curvatura alucinante, también verde, de las nalgas? Esa pareja más bien reñía, Ángel casi podía oír las voces que se lastimaban, pero no: no oía nada, sólo existían los senos maduros y llenos, que se estremecían con toda su dureza porque ella hablaba con todo el cuerpo, el cuerpo era una voz que envolvía y succionaba la fuerza de Ángel, qué maravilla perecer en esos senos todopoderosos, vaciarse por completo, derretirse; el dolor que sentía en el pene era intolerable, y Ángel luchaba por no contraerse, sobre todo en ese momento en que la mujer avanzaba al parecer hacia él, nuevamente con una fuerza ciega, peligrosísima; el hombre la había seguido y la sujetó del brazo, ella se desprendió con fuerza y Ángel pudo oír con perfecta claridad: no te imaginas de lo que soy capaz. Ángel rió, y la risa lo hizo estremecerse: la mujer había propinado un terrible rodillazo en el sexo del hombre, quien como se hallaba un escalón más arriba, fue blanco fácil; el hombre se dobló, gimiendo, y ella continuó su camino con rapidez, dueña del mundo en su ira estruendosa que la llevaba directamente hacia Ángel. Antes de que él pudiera abrir los brazos para recibirla, para morir en ella, los dos chocaron, cayeron en el suelo, todos los sonidos se suspendieron y él sentía encima un cuerpo exquisito, la carne dura y muelle. Ángel vio momentáneamente que en el rostro de ella, que parecía una máscara, se agolpaba un alud de impresiones: la percepción del sudor, la mugre, el aliento pestilente, pero también del cilindro durísimo en la zona del bajo vientre. Los ojos de la mujer lagrimearon y Ángel creyó ver un destello que se expandía como fuego de artificio. Aún encima de él la mujer se volvió hacia atrás para ver al hombre que seguía contraído en los escalones; después miró a Ángel y lo estudió con detenimiento, con una frialdad sobrecogedora, y osciló las caderas morosamente. Ángel desfallecía, envuelto en el aroma de perfume fino y alcohol, y casi se le detuvo el corazón cuando advirtió que una mano de ella lo sujetaba.
Ese automóvil era una delicia; la penumbra incluso se abría hasta el mismísimo firmamento y las lucecitas del tablero eran, claro, constelaciones que formaban un gran signo de interrogación. La suavidad de los asientos, el aroma subyugante y la música eran sólo un anticipo. En momentos Ángel miraba a la mujer; los ojos de ella se hundían en la negrura, parecían un largo colmillo de agua congelada. Estaba borrachísima y a la vez muy sobria, y emitía frases tan inconexas como las ráfagas de luces que se sucedían vertiginosamente sobre los asientos. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ángel, y su voz tuvo que sortear una infinidad de codos para salir a la superficie; en ese momento Ángel era algo pequeñísimo, minúsculo, suspendido en el firmamento, activado por fuerzas desconocidas, a merced de las grandes explosiones, te voy a llevar a mi departamento, decía ella, y podrás hacerme lo que quieras, ¿te parece poco?, así es que te callas y sólo hablas cuando yo te diga.
Llegaron a un edificio lujoso, y la luz plena del elevador hizo que Ángel regresara a la superficie; de nuevo se maravilló ante la belleza, más bien: la grandeza, de la mujer, pero ella se había despeñado en un silencio sombrío, ¿cómo entonces una mano firme y delgada tocaba con fuerza el pene de Ángel, que al solo contacto se estremeció vivamente, como si le hubieran inyectado un chorro de vida? Ángel se incendiaba, se consumía. Ya se había pegado a los senos de la mujer, y una voz perturbadoramente tranquila en su interior se preguntaba en qué momento Ángel saltó hacia ella y le abrió el vestido, esos senos sublimes lo iban a hacer llorar… La mujer lo dejó hacer, pasiva, y sólo desplomó la cabeza, los cabellos como una cortina de luz.
El elevador se detuvo. La mujer ni siquiera se cubrió el pecho y condujo a Ángel a un pequeño departamento de muebles suntuosos. Él languidecía viendo los pechos desnudos de la mujer, quien bebió largamente, a pico de botella. No se le iba la imagen de un perro que, cuando una perra está en celo, enloquecía irremediablemente, no reconocía a nadie, no comía, no toleraba presencias cerca y sólo pensaba en penetrarla una y otra vez, y después aullaba lastimeramente cuando ella, masacrada, se sentaba. Noches de aullidos agónicos. Ángel quería seguir chupando ávidamente los senos desnudos. Quítate, ordenó ella secamente, apartándolo. Desnúdate y te metes en la cama. Yo voy al baño y regreso.
En la recámara, Ángel encendió la luz y la apagó al instante. Se quitó la ropa con rapidez, estremeciéndose por el frío, y se acostó entre las heladas sábanas de seda, que le parecieron mortaja. Olisqueó su axila y tuvo que cerrar los ojos, abatido, con imágenes relampagueantes de grietas que se abrían en la tierra seca. Pero olvidó su propia pestilencia al manipular, con lentitud, su pene desmesuradamente erecto. Le dio risa. Jamás había visto tal energía en el viejo amigo, te vas a agasajar, le decía. La mujer seguía en el baño; la escuchaba ir de un lado a otro, corría la puerta de la regadera, abría el botiquín o algún gabinete, chorros de agua se estrellaban ruidosamente en las paredes del lavabo. Mascullaba frases, vaya uno a saber qué demonios hacía. En ocasiones reía con fuerza. Se había llevado el coñac al baño, y a Ángel le parecía verla, como si no hubiera pared, bebiendo larga, ininterrumpidamente, a pico de botella. O, si no, entre el ruido interminable del agua que caía, la escuchaba dar pequeños grititos, sollozar, gruñir. Más ruidos. Se había caído en el baño, ¡no se vaya a quedar dormida!, pensó Ángel oprimiéndose el miembro hasta hacerlo enrojecer.
Finalmente ella regresó, con el ruido de las llaves del agua que dejó abiertas como telón de fondo. Estaba desnuda, insoportablemente apetecible, más borracha que nunca, la botella pendiendo de su mano. Bizqueó, tratando de enfocar, y avanzó pesadamente, trastabillando. Se dejó caer de rodillas frente a la cama, Dios mío, cómo apestas, dijo, y se metió bajo las sábanas. Hazme un orgasmo rápido, lo más pronto que puedas, tengo que venirme, le pidió.
Tenía los ojos idos, vidriosos; los labios secos y entreabiertos. Ángel subió en ella y trató de penetrarla, pero se detuvo porque la mujer estaba completamente seca. Apagó un gruñido de exasperación, se colocó en cuatro patas frente al sexo de ella y procedió a lamerlo con un apremio incontrolable. Casi no tenía saliva pero humedeció un poco la vagina; en ella puso, nerviosamente, su miembro, y con esfuerzos lo introdujo hasta el tope, luchando contra la marea desfalleciente que casi lo hacía perder el conocimiento. Jamás había experimentado tal urgencia, e incluso tuvo la imagen de su pene eyaculando sangre. El aroma de perfume y alcohol lo exacerbaba, y procedió a embatir furiosamente, sin preocuparse por la molestia que sentía a causa de la escasa lubricación. Desesperadamente introducía la lengua en la boca reseca de la mujer, mordisqueaba los pezones, oprimía las nalgas, y por último se dejó caer sobre ella para eternizar la sensación de que su pene había llegado a los mismísimos pliegues de la noche; ya no sentía el contacto, había introducido el miembro en una nada oscura, finalmente húmeda, de hecho chasqueante, que no terminaba porque no principiaba; sólo en la base del pene sentía que la boca vaginal se adhería, lo sujetaba con firmeza, pero, más allá de eso, era copular con lo intangible, lo impreciso, y, a la vez, en un reducto hermético y efervescente. La mujer se movía con desorden, mediante contracciones violentas, inconexas, sin ritmo, qué borracha está, ya no puede, pensaba Ángel; ella oscilaba la cabeza de un lado al otro con tanta fuerza que se desnucaría en cualquier momento; le hundía las uñas en la espalda y los talones en las caderas, y de pronto emitió una especie de ronquidos que se convirtieron en sonidos guturales, roncos, como de gato hambriento, y poco a poco se fue relajando hasta que se quedó quieta, con los ojos entreabiertos y apagados. Ángel, que se movía encima de ella con furia, se exasperó al ver que la mujer interrumpía sus movimientos, por ebrios e inconexos que fueran, y tuvo que ahogar el deseo de desfigurarle el rostro a bofetadas. Arremetió contra ella con el máximo de su fuerza, y en su interior surgió la pequeña cabeza iridiscente de una serpiente que miraba en su derredor y crecía, se expandía, se convertía en una masa compacta que llenaba los testículos y el pene de Ángel con un tumulto sordo, piedras que se arrastran, viento que desgaja, el punto que era él estalló en infinitas partículas luminosas mientras yacía encima de ella y sólo su cadera se sacudía con espasmos autónomos, desarticulados, que desgranaban nuevas emanaciones de ese placer doloroso, insoportable, como jamás había experimentado antes. Ahora la cabeza de Ángel se erguía de golpe y oscilaba con lentitud, como péndulo reblandecido. El orgasmo fue extinguiéndose, y Ángel se descubrió cómodamente instalado en el cuerpo maduro de esa mujer, que continuaba ida. Nada de eso preocupaba a Ángel y pasó su lengua delectante, morosamente, sobre los senos, mientras una de sus manos recorría, con apremio creciente, el cuerpo donde se hallaba maravillosamente ubicado.
Algo lo hizo detener lo que para entonces era una succión de los pezones. Ángel miró el rostro de la mujer y en ese momento supo, con una convicción exacta, irrebatible, que el corazón no latía. La erección decreció al instante y Ángel se desprendió del cuerpo de la mujer con un salto inverosímil.
Ella parecía sepultada en el sueño profundísimo de la máxima ebriedad. ¿Qué ruido es ése?, se preguntó Ángel, erizado por la sensación de pánico, y corrió al baño, donde súbitamente fue conciente de que cerraba las llaves de agua. El lavabo se había anegado y una cortinilla de agua caía en el mosaico. Ángel se jaló los cabellos hasta que le brotaron lágrimas y después se dio un par de topes fuertísimos en la pared. Supo entonces que estaba desnudo y que miraba fijamente varios frascos vacíos de medicinas que se hallaban en el lavabo. Comprendió entonces que esa mujer se había suicidado y había elegido morir cogiendo con él.
Regresó a la recámara, sintiéndose extrañamente lúcido, nervioso y alerta, una gota cae, una sensación plácida, delectante, en el pene y los testículos, y a la vez la presión del deseo insatisfecho. Nuevamente vio el cuerpo bocarriba, desnudo, aún cálido y con el sexo goteante; el rostro, bellísimo, inerte sobre la almohada. Qué hermosa era. Aun muerta era incomparable. No supo cuánto tiempo había transcurrido, se hallaba suspendido más allá de cualquier cosa y contemplaba ese cadáver alucinante. En el fondo de su mente despuntaba la idea de que había que hacer algo, pero ignoraba qué. Finalmente el impulso de su cuerpo lo condujo a vestirse con rapidez y largarse de allí cuanto antes.
Cuando se dirigía a la puerta alcanzó a ver la cocina, y su cuerpo se detuvo. Tenía que comer algo, cualquier cosa, y después se iría de allí. Ya se encontraba en la cocina comiendo un tosco sándwich de queso que pesaba terriblemente en su boca, era algo tan seco que lo iba a asfixiar, y no dudó en tomar la botella de vino que vio en el refrigerador. El vino lo calentó, lo hizo sudar y pensar qué era más delicioso: ¿el vino o el cuerpo de la mujer? Comprendía que en verdad había placeres cuya exquisitez estaba más allá de toda descripción. Su pene nuevamente se había erguido, y Ángel sonrió, rió quedamente, y dio un leve manotazo cómplice al miembro, que alzaba la tela del pantalón.
Se había instalado en un sofá de tela acariciante. Su piel se había sensibilizado hasta lo imposible e intermitentemente experimentaba desbordamientos lentos y voluptuosos de placer. Comiendo aún el sándwich con mordiscos pequeñísimos, y con la botella de vino en la mano, se puso en pie y se asomó en la recámara. Allá seguía la mujer, tendida, bocarriba, los senos duros y erguidos, el follaje del vello púbico enredado en finos lazos espumeantes. Ángel pensaba que él no la había matado, ella misma lo llevó al departamento. No había por qué temer. Comprendía todo con claridad excepcional y no podía sino sonreír sardónicamente. El tipo aquel que discutía con ella en el hotel era el marido, que seguramente ignoraba la existencia de ese departamento, un sitio más o menos secreto para citar a sus amantes. Quién sabe qué horrores vivían los dos que ella decidió vengarse de él y morir cogiendo con el más mugroso que encontró; excelente vino, excelente, le indicó una voz, muy tranquila, en su interior. Lo más probable es que nadie fuera a ese departamento hasta la mañana siguiente. Tenía tiempo de sobra. No había ido a parar allí en balde. Tenía que aprovechar la oportunidad. En vez de comer queso podía sentarse a cenar en grande en alguno de esos restoranes con mesas al aire libre que había visto poco antes: vino y una carne jugosa con el dinero que seguramente habría por ahí. Y joyas. Regresó a la estancia y se dejó caer en el sofá.
Se descubrió lúcido, con un calorcillo interno y cierta debilidad en las rodillas, pero con el ánimo resuelto. Barrió la estancia con la mirada y vio que no podría llevarse nada de allí, salvo los ceniceros que parecían de plata. Sin embargo, se puso de pie con seguridad, incluso se estiró, y procedió a buscar por todas partes; abrió cajones, puertecitas, revisó estantes y repisas, y también en el fondo de los sillones por si algo se había deslizado hasta ese lugar.
Ya sentía cierta fatiga, especialmente en las rodillas y los pies, que le pesaban. Le estaban entrando unos invencibles deseos de dormir. Regresó a la recámara. El cuerpo de la mujer parecía más pálido; más frío, pensó Ángel, aún en el marco de la puerta. Le costaba trabajo entrar. Esa mujer no podía estar muerta, parecía profundamente dormida, intolerablemente hermosa, después de una borrachera descomunal. Era un cuadro muy estético: el cuerpo de la mujer desnudo en las sábanas azul firmamento. Con sólo mirarla la respiración se le enrarecía y sus rodillas se ablandaban. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para concentrarse. En el baño, junto a la ropa, encontró el bolso de la mujer. En él había tarjetas de crédito, licencia de manejo, chequera, cosméticos, una pequeña pistola de cachas enjoyadas; pero nada de dinero. Ni un centavo. No podía ser. Ángel guardó en el bolsillo la pequeña pistola y, desconcertado, regresó a la recámara. Tenía mucho sueño. Buscó ansiosamente en los cajones del buró y la cómoda, revisó el clóset pero sólo encontró muchísima ropa fina. Ella no vivía allí y por tanto en ese lugar sólo guardaba tesoros personales, paquetes de papeles y varias cajitas llenas de cartas y fotografías. Se disponía a leer, entre bostezos, una de las cartas cuando lo avasalló la desolación, una sensación invencible de debilidad, e incluso creyó que se desplomaría allí mismo, en la alfombra del clóset. Fue a la cama con lentitud porque respiraba dificultosamente, como si al subir a un volcán hubiese consumido la totalidad de sus fuerzas. Apagó la luz de un manotazo, eso era exactamente lo que había que hacer, se dijo, respirando con la boca bien abierta, se sentó en la cama y vio todo opacamente. En esa semioscuridad los filos de las cosas habían obtenido tonos refulgentes que pululaban en la negrura. Toda la fuerza se le había ido y la cabeza le pesaba, le dolía como si algo quisiera estallar en reacciones interminables. Sintió un vértigo y deseos momentáneos, pero muy vivos, de vomitar, pero éstos cedieron y Ángel se descubrió mirando muy de cerca el rostro del cadáver. Los ojos estaban entreabiertos, como la boca, que de tan seca parecía haberse escarchado. Tenía siglos mirándola sin parpadear, de hecho, pensaba, toda su vida había consistido en mirar cara a cara la belleza de ese cadáver. Qué hermosa eres, musitó; sus ojos se humedecieron y esa frescura le relajó los músculos, lo aletargó. ¿Quién apagó la luz?
Cómo puedes ser tan bella, murmuró, y sintió una feliz complacencia al oír su voz entrecortada. Se acercó a ella y besó los labios, que aún despedían un fuerte aliento alcohólico, mezclado ya con algo muy acerbo y penetrante. Se dejó caer junto al cadáver. Como en ráfagas, muy débilmente, pensaba que tenía que descansar unos momentos, unos segundos al menos. De nuevo comprendía que era un punto minúsculo, una lucecita mortecina dentro del universo infinito de su cuerpo. Sintió que la mujer le estaba dando calor, ah, era lo que necesitaba, hasta ese momento comprendía que el frío lo había empequeñecido y laceraba cada milímetro de su piel. Casi a tirones se quitó la ropa y se abrazó al cadáver que, se decía, le transmitía un extraño calorcito tirante, como de chispas secas. Qué bella eres, decía; había trepado encima de ella para que el abrazo fuera lo más completo, qué bella eres, repitió, y sus lágrimas convocaron el advenimiento de una oscuridad que se despeñaba pesadamente, como gajos de barranca que caen en un deslave.
Al Sun